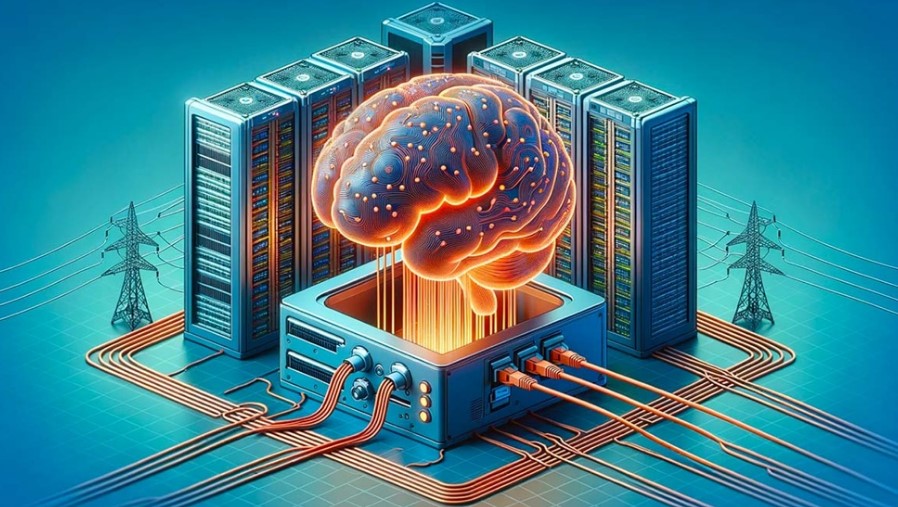La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en un motor de cambio que atraviesa industrias, sistemas productivos y la vida cotidiana de millones de personas. Desde diagnósticos médicos hasta algoritmos de recomendación, pasando por asistentes virtuales o sistemas de diseño, la IA está redefiniendo la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Sin embargo, detrás de esta revolución existe un factor tan silencioso como decisivo: la energía que sostiene su funcionamiento.
El crecimiento acelerado de la economía digital exige infraestructuras cada vez más robustas. Big Data, el Internet de las Cosas y la IA demandan centros de datos capaces de procesar volúmenes colosales de información en tiempo real. Esa potencia de cálculo tiene un precio: el consumo eléctrico.
Según datos recientes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), los data centers que sustentan la IA podrían duplicar su demanda de electricidad hacia 2030 y alcanzar los 945 teravatios hora (TWh), frente a los 415 TWh actuales. Se trata de un salto que equivale al consumo anual de Japón, una de las economías más desarrolladas del planeta.
El dato ilustra una paradoja de nuestro tiempo: cuanto más eficiente parece la tecnología para simplificar nuestras tareas, más presión ejerce sobre los sistemas eléctricos que la sostienen. Cada interacción con un chatbot, cada imagen generada por algoritmos o cada cálculo detrás de un modelo predictivo activa un entramado de servidores, chips de alto rendimiento y sistemas de enfriamiento que funcionan sin pausa, las 24 horas del día.
Los modelos de inteligencia artificial, en especial durante su etapa de entrenamiento, son particularmente exigentes. Requieren millones de cálculos simultáneos en lapsos breves, con cargas de trabajo variables que fuerzan a los data centers a operar con una flexibilidad inédita. Hoy, alrededor del 13% del consumo energético de los centros de datos se destina a IA. Las proyecciones indican que en cinco años esa participación trepará al 40%.
La velocidad de adopción explica parte del fenómeno. ChatGPT tardó dos meses en alcanzar 100 millones de usuarios, un récord que en su momento parecía insuperable. Sin embargo, nuevas aplicaciones como Dipseek lograron esa cifra en apenas 20 días. Cada salto en la escala de uso se traduce en una mayor necesidad de infraestructura, no solo de almacenamiento y procesamiento, sino también de redes de transmisión capaces de evacuar semejante caudal energético.
América Latina en la encrucijada
La transformación digital no reconoce fronteras y América Latina empieza a sentir su impacto. Un documento emitido en el primer semestre del año por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) proyecta que, hacia 2035, la Inteligencia Artificial representará el 5% del consumo eléctrico total de la región, con más de 120 TWh anuales. Hoy existen 455 centros de datos para aplicaciones de IA en América Latina y el Caribe. Con un promedio de 50 GWh por instalación al año, en 2023 ya representaban el 1,6% del consumo eléctrico regional.
El desafío no es menor: desde 2017, la demanda eléctrica de los data centers crece a un ritmo del 12% anual, cuatro veces más rápido que el consumo global. Y no hay señales de desaceleración. Se estima que entre 2023 y 2030 el número de centros de datos aumentará 165% a nivel mundial, con una tasa promedio anual del 15%.
Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de OLADE, advirtió: “La transformación digital de nuestros sistemas productivos debe ir de la mano de una planificación energética responsable y sostenible, pues la IA podría competir por recursos energéticos con sectores prioritarios como el residencial, el industrial o el transporte”. La advertencia revela un riesgo central: la expansión de la IA puede tensar la disponibilidad energética y generar competencia entre usos críticos.
Las cifras de consumo no solo preocupan por su magnitud, sino también por la velocidad con la que crecen. El informe Energy and AI de la AIE señala que los centros de datos ya consumen 415 TWh anuales y que en siete años esa cifra podría duplicarse. En países desarrollados, hasta el 20% del incremento en la demanda eléctrica se vinculará con el despliegue de IA.
Silicon Valley, epicentro de la innovación tecnológica, empieza a dar señales de alarma. La concentración de data centers presiona las redes eléctricas locales, al punto de obligar a postergar proyectos por falta de capacidad. Y este escenario no se limita a los Estados Unidos: cualquier región que desee albergar infraestructura digital de gran escala debe resolver primero cómo garantizar el suministro eléctrico.
El enfriamiento es otro factor crítico. Mantener la temperatura de operación en servidores y chips de alto rendimiento requiere sistemas de ventilación y control térmico que, por sí solos, representan una fracción considerable del consumo total.
Energía renovable y eficiencia: la apuesta del futuro
La pregunta que atraviesa a gobiernos, empresas y organismos internacionales es si se podrá sostener este crecimiento sin poner en jaque los objetivos climáticos globales. La respuesta apunta hacia dos direcciones: la expansión de energías renovables y la optimización en el uso de recursos.
La AIE calcula que hasta la mitad del consumo adicional generado por la IA podría ser abastecido con fuentes limpias. Gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Meta ya avanzan en esa dirección, invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos para cubrir sus crecientes necesidades.
Sudamérica, y especialmente la Argentina, cuentan con una ventaja estratégica: un enorme potencial en energías renovables. La abundancia de recursos solares, eólicos e hidroeléctricos puede convertir a la región en un polo atractivo para el desarrollo de data centers sostenibles. Para lograrlo, se necesita no solo inversión en generación, sino también en transmisión, una infraestructura que demora años en construirse y cuya planificación resulta decisiva.
En paralelo, se desarrollan modelos de inteligencia artificial que priorizan la eficiencia energética. La idea es reducir la cantidad de recursos necesarios para entrenar algoritmos sin sacrificar rendimiento. Se trata de un campo todavía en construcción, con importantes desafíos técnicos y económicos, pero con un potencial transformador.
Paradójicamente, la misma tecnología que genera la presión energética puede ser parte de la solución. Aplicaciones inteligentes ya se utilizan para optimizar el consumo en edificios, redes eléctricas y sistemas de climatización. La AIE estima que, con las herramientas adecuadas, se podrían ahorrar hasta 300 TWh mediante una gestión más eficiente de la energía.
Además, la inteligencia artificial abre caminos en la investigación de nuevos materiales para baterías y paneles solares, lo que podría revolucionar el almacenamiento y la generación de energía renovable. En ese sentido, la IA se presenta como una herramienta doble: por un lado, incrementa la demanda; por el otro, puede mejorar la forma en que producimos y utilizamos electricidad.
El dilema de la Inteligencia Artificial no es tecnológico, sino energético. La clave estará en encontrar un equilibrio entre innovación y sustentabilidad. Si la revolución digital se alimenta con más combustibles fósiles, el costo ambiental podría ser insostenible. En cambio, si se logra vincular su desarrollo con energías limpias y un rediseño eficiente de infraestructuras, el impacto puede ser positivo.
La economía digital avanza con una velocidad inédita, comparable solo con las grandes revoluciones industriales. Pero, a diferencia de esas transformaciones, hoy el planeta enfrenta un límite claro: la urgencia climática. La forma en que resolvamos el binomio IA-energía definirá no solo el futuro de la tecnología, sino también el de la sostenibilidad global.
En este tablero, América Latina tiene una oportunidad única. Con abundantes recursos renovables y una demanda en crecimiento, la región puede posicionarse como proveedora de infraestructura digital sostenible. La Argentina, con su capacidad eólica y solar, se perfila como un actor a seguir.
La Inteligencia Artificial promete eficiencia, velocidad y capacidad de resolución inéditas. Pero su despliegue no será neutro. Requerirá de inversiones millonarias, planificación energética y un compromiso firme con la transición hacia energías limpias. El futuro de la IA no dependerá solo de los algoritmos, sino también de las decisiones que tomemos hoy sobre cómo alimentarlos.